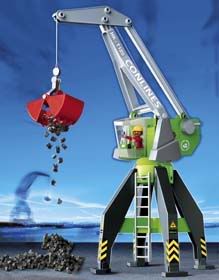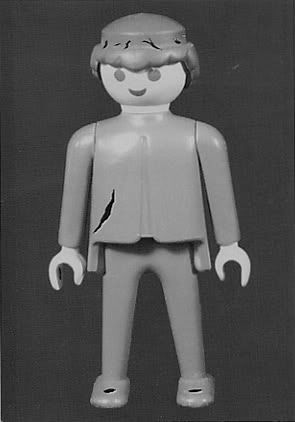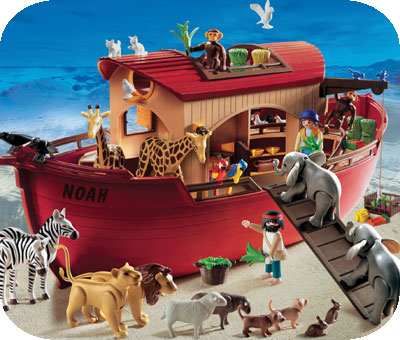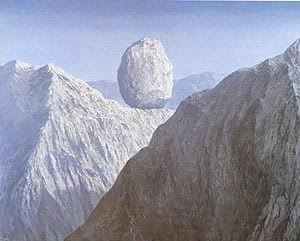Más allá de la línea irreductible del deber,
el Gordo Gostanián, el esmerado crítico literario de
Mavrakis y Valdés, concertó una entrevista en La Biela con el escritor
Ignacio Molina. Allí tuvo oportunidad de indagar cuestiones que iban más allá del restricto margen de su último libro de cuentos,
Los estantes vacíos. Pieza literaria singular que, el Gordo Gostanián, tras haberla leído con esmero, no dudó en calificar – sobre todo ante Molina mismo – como “innovadora y original”.
He aquí, en exclusiva para
Mundo Playmobil, algunos extractos de la entrevista entre Gostanián y Molina, aquella ocurrida en La Biela.
Gostanián – Hay un lastre de tradiciones, el peso a veces insoportable de la palabra-ya-escrita. Usted, Molina, en su libro de cuentos, se despoja de todos ellos con elegancia. Con solidez. De todos modos, ¿qué cuentistas (o escritores) lo influyeron y por qué?
Molina - Raymond Carver. Enrique Wernicke. John Cheever. Más allá de estos autores, casi todo lo que leo es narrativa argentina. Sin embargo, no tengo fanatismo por ningún autor contemporáneo en particular. Si tuviera que mencionar a uno, diría Martín Rejtman: me seduce su estilo.
G. -Por ejemplo Borges - vayamos a los grandes nombres: hay que apuntarle siempre al obispo - trabajaba sus cuentos sobre el rigor del estilo y las tramas. No tanto los personajes. En Los estantes vacíos usted construye cuentos elaborados sobre el rigor del estilo y sobre los personajes - que son, como escribí al respecto, "efectos de estilo" - pero nunca sobre la trama. Casi le diría que no hay "trama" en sus cuentos. ¿Qué reflexiones le merece esta observación?
M. -No estoy tan de acuerdo con la ausencia de "trama" en mis cuentos. O al menos yo no sería tan tajante. Por ejemplo, en "Kilómetro Cero" (uno de los relatos más lineales del libro) existe una trama, construida por dos historias: el narrador viaja de Pehuajó a Buenos Aires a buscar trabajo, se hospeda en un hotel, y al tiempo vuelve a su ciudad sin haber conseguido nada. Paralela, o por debajo de esa historia, comienza la historia de "amor" (entre mil comillas) fallida (o no, no sé) con Manuela, que emerge y toma más protagonismo al final. Entonces, puedo afirmar que sí, que hay trama en mis cuentos (aunque está claro que no de una manera tradicional y que en muchos, sobre todo en los no lineales, es más difícil explicitarla). Lo que sí es seguro es que –como bien dice la contratapa – el énfasis de los cuentos no está puesto sobre la trama, sino sobre el lenguaje, el estilo, y, a veces, la forma. Hace poco me dijeron, como al pasar, algo me dio mucho gusto: "tu libro me planteó la necesidad de una forma de leer a la que no estoy acostumbrado". No sé si el que me lo dijo estaba exagerando, pero tal vez ese sea uno de mis objetivos.No busco que el cuento diga nada en particular. Muchas veces un cuento surge de una frase o de una sensación, y a partir de ahí empieza a crecer, hacia delante o hacia atrás, y en la medida en que es escrito va buscando su propio camino y su propia manera de decir las cosas. Me doy cuenta de que tengo un futuro cuento entre manos cuando siento que los personajes empiezan a actuar por sí solos y a buscar su propio destino dentro de la historia. Tengo que dejar que todo fluya: el placer de la escritura (o más bien la escritura misma –lo demás es tomar notas –) se da cuando yo, aportando sólo un tono o una mirada, me pongo al servicio de los personajes y dejo que me vayan guiando. (Sé que esto último puede sonar amanerado, pero en un punto es verdad: no podría afirmar que las 50.000 palabras de Los Estantes vacíos fueron escritas por "mí" en forma consciente: yo armé los cimientos de los relatos, y a partir de ahí mi inconsciente fue siendo empujado por la propia escritura).
G. -¿Y cómo le parece que opera el peso de los cuentistas consagrados sobre la nueva generación de cuentistas? Esa que lo corresponde, Molina.
M. - Sonaría muy mal que afirmara que el 90% de los otros cuentistas jóvenes son incapaces de hacer la literatura que yo hago. Más bien diría que, más que la incapacidad, el problema es que ni siquiera se plantean la posibilidad de hacer otra cosa, de buscar maneras novedosas y realmente personales de hacer literatura. Tampoco pretendo que escriban como yo –cosa que también sería muy aburrida –, sino que lo hagan impulsados por sus propios esquemas. El error, o la falla, de muchos cuentistas de mi generación –además del de intentar emular los estilos de autores canonizados y muertos física y/o literariamente hace ya muchos años – es el de empezar a escribir un relato a partir de (o centrados en) una anécdota, o, peor, de una moraleja, y de buscar siempre el golpe de efecto. Más que cuentistas, algunos parecen falsos humoristas buscando inventar el mejor chiste. Y al final uno se queda con la sensación de ya escuchó ese chiste muchas veces, y de que ya es imposible que a alguien le cause gracia.
G. – Permítame reformularlo un poco. Darle una tonalidad “estilo Rial”; visos polémicos a los que usted parece que me escapa. ¿Qué le parece que tiene como pro y como contra la tradición del cuento argentino? Pensémosla, a dicha tradición, en manos de los consagrados canonizados. Un Arlt. Un Borges. Un Cortázar. Desde ya, un Castillo. Generosamente, un Saer. Y todo lo demás.
M. - La existencia de los libros de los autores consagrados tiene como positivo justamente eso: que se los puede leer, se puede disfrutar de sus textos, e incluso se puede aprender de ellos. Claro que esas lecturas y ese aprendizaje – si uno, además de leer, también escribe – deben ser bien tamizados para evitar que desemboquen en copias malas y de poco valor. El peligro que se corre elevando demasiado la figura de esos autores, o respetando en extremo ese canon, es el de pensar que ya no se puede crear de una manera diferente. Me cansa escuchar frases del tipo "en la literatura ya está todo dicho", como si (además de la falacia que encierra esa afirmación) el arte de la literatura residiera en "decir cosas". No hay que decir nada; la literatura es maravillosa pero también, en otro sentido, es inútil. Si hay algo que decir, se va a decir solo. Volviendo a la pregunta, creo que hay que empezar a escribir mirando hacia uno mismo (a los deseos y al Sistema implementado por uno mismo) y dejar de mirar hacia el canon. Todavía hay muchas cosas por hacerse.
G. – Gracias, Molina. ¿Esa última galletita, al lado de su café, se la va a comer?